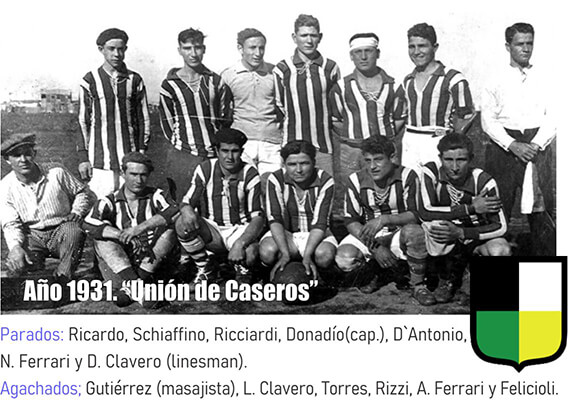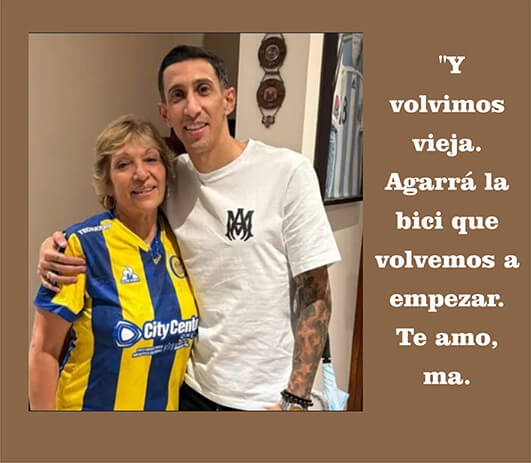Ubicado en el Paseo de Julio (hoy, Leandro N. Alem), entre Callao y la bajada de la Recoleta, su construcción fue una obra colosal, faraónica.
Demandó una inversión estimada en dos millones de pesos, suma descomunal para aquellos tiempos. Su apertura generó una enorme expectativa. La curiosidad, la fascinación por lo exótico y las ansias de espectáculo hicieron que los vecinos lo recibieran como un acontecimiento de primera magnitud.
Treinta años después de su desaparición, en esos mismos terrenos se levantaría otro ícono del entretenimiento: el Ital Park.
La confusión de los parques
Un dato curioso es la confusión que aún hoy se mantiene respecto al Parque Japonés. El original fue inaugurado en 1911 y cerró en 1930. Sin embargo, en 1939 se abrió otro parque de diversiones, popularmente llamado “Nuevo Parque Japonés”, que nada tenía de nipón.
Más tarde, pasó a llamarse “Parque Retiro” y funcionó hasta 1962, año en el que fue demolido. El cambio de nombre se debió a la ruptura de relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Eje en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta confusión hace que muchas personas mayores recuerden haber ido al “Parque Japonés”, cuando en realidad se trataba del Parque Retiro.
El arquitecto detrás de la obra
El Parque Japonés fue concebido por Alfredo Züchner, arquitecto suizo que proyectó importantes obras. En Buenos Aires, dejó su impronta en edificios emblemáticos como el Plaza Hotel, de 60 metros de altura, uno de los primeros rascacielos de la ciudad. También diseñó el Avenida Palace Hotel, el Gran Hotel Casino y la Casa Galmarini.
Una inauguración espectacular
La inauguración oficial del Parque Japonés se realizó el viernes 3 de febrero de 1911; al día siguiente, se abrió al público.
Los diarios se ocuparon ampliamente de cubrir el acontecimiento. La Nación describía en detalle sus seis hectáreas, las tres entradas principales (una de ellas con forma de casita nipona), el majestuoso Circo Romano con capacidad para 3.500 espectadores, el volcán Fuji-Yama con sus trenes panorámicos, los lagos con canoas y quioscos japoneses, la Aldea Indostánica con sus bazares y talleres, y hasta un simulador del terremoto de Mesina.
Fue un despliegue inédito en Sudamérica.
El Club Japonés, de estilo nipón, también se presentaba como el lugar de reunión de la aristocracia local. Allí se reproducía incluso un templo de Tokio. Además, había una casa de té, un pabellón de música y atracciones que combinaban exotismo, modernidad y espectáculo.
La Prensa, en cambio, lanzó advertencias críticas: cuestionó el uso excesivo de madera y lona, la precariedad de las instalaciones contra incendios, el tendido eléctrico mal aislado y la falta de control municipal. Sus palabras, con tono premonitorio, anticipaban los peligros que años más tarde provocarían tragedias en otros parques de diversiones.
Para los vecinos, visitar el Parque Japonés era como ingresar a un mundo de fantasía, mezcla de Oriente y Roma antigua, de exotismo y modernidad.
El Parque en su apogeo
Durante sus primeros años, el Parque Japonés fue un verdadero imán para las familias que buscaban un lugar de esparcimiento. La ciudad crecía a un ritmo vertiginoso, y la gente necesitaba espacios donde olvidarse por unas horas de la rutina del trabajo y las obligaciones. Allí, por unos centavos, podían recorrer una especie de feria de maravillas: subir al tren panorámico, pasear en bote por los lagos, escuchar música en vivo o simplemente dejarse llevar por la sensación de estar viajando a mundos lejanos.
Los fines de semana y feriados se formaban largas colas para ingresar. Familias enteras con canastos de comida, jóvenes parejas buscando intimidad en los rincones del parque, personajes de la política y la farándula que se dejaban ver en el exclusivo Club Japonés.
Fue un lugar de encuentro social donde convivían la burguesía en ascenso, los inmigrantes trabajadores y los bohemios que encontraban en la noche del parque un escenario para la aventura.
El Circo Romano fue uno de sus grandes atractivos. Allí se organizaban espectáculos circenses, acrobacias, números ecuestres y exhibiciones que deslumbraban a los espectadores. No faltaban las funciones de cine mudo acompañadas por orquesta en vivo, ni los números de variedades que traían a Buenos Aires artistas internacionales. La mezcla de culturas y estilos lo convertía en un espacio único.
Sombras detrás del esplendor
Sin embargo, detrás de tanta magnificencia también se escondían sombras. Como había advertido La Prensa desde el inicio, las instalaciones eran precarias en varios aspectos. La madera y la lona, materiales baratos y fáciles de montar, eran altamente inflamables. El tendido eléctrico, todavía incipiente en la ciudad, estaba mal protegido, lo que generaba chispazos y pequeños incendios. El parque dependía más del asombro inmediato que de una planificación a largo plazo.
Otro aspecto polémico era el costado prostibulario. Si bien el Parque Japonés tenía un perfil familiar durante el día, de noche se transformaba en un punto de encuentro de la vida nocturna. Entre juegos mecánicos y atracciones, funcionaban bares y cabarets encubiertos donde la diversión se mezclaba con el comercio sexual. Esto alimentó su fama de lugar ambiguo: tan apto para llevar a los chicos a pasear como para buscar emociones prohibidas.
Para los moralistas, el parque era un espacio de perdición. Para otros, en cambio, representaba el costado más vital y desenfadado de la Buenos Aires moderna.
Declive y cierre
Con el paso de los años, el Parque Japonés comenzó a perder el brillo que había tenido en sus primeras décadas. Las atracciones, que al principio resultaban novedosas, empezaron a quedarse antiguas frente a las nuevas tecnologías de entretenimiento. Los costos de mantenimiento eran altísimos, y la administración no lograba renovarlo al ritmo que exigía el público.
La crisis económica de 1930 terminó de darle el golpe de gracia. La recesión redujo drásticamente la afluencia de visitantes, y el parque no pudo sostenerse. A fines de ese año, sus puertas cerraron definitivamente. Lo que había sido un símbolo de modernidad y cosmopolitismo pasó a convertirse en un recuerdo melancólico.
De Parque Japonés a Ital Park
El predio donde había funcionado el Parque Japonés no quedó vacío mucho tiempo. Treinta años después, se levantaría allí el Ital Park, inaugurado en 1960. Este nuevo parque de diversiones marcaría a otra generación de porteños, hasta su trágico final en 1990 tras un accidente fatal en uno de sus juegos.
Memoria y símbolo
Hoy, el Parque Japonés sobrevive en el recuerdo y en las páginas amarillentas de diarios y revistas de la época. También en los tangos que lo nombraron, en las anécdotas transmitidas de generación en generación, y en esa mezcla de fascinación que supo despertar.
Más que un simple parque de diversiones, fue un símbolo de una Buenos Aires que se pensaba a sí misma como metrópoli moderna, abierta al mundo y ansiosa de novedades.
El Parque Japonés fue, en definitiva, un espejo de la sociedad de principios del siglo XX: cosmopolita, contradictoria, fascinada por el progreso pero también atrapada en sus propios límites. Un lugar donde la ciudad se miraba a sí misma y se reconocía como lo que siempre fue: un espacio de encuentros, desencuentros y memorias que todavía hoy siguen latiendo.