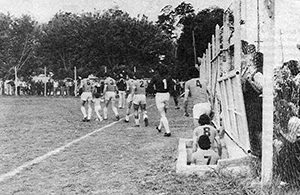Lo cierto es que Carmelo, siempre, siempre fue viejo, y no cualquier viejo: Carmelo fue “El viejo de Boca”. Lo de viejo, obviamente, le venía de su propio ser y lo de Boca de su más profundo sentir:
Sin dudas que una infancia debió haber tenido porque nadie nace viejo. Pero para nosotros, Carmelo era un ser sin tiempo; un personaje al que considerábamos como un despojo y, como tal, reivindicábamos nuestro inalienable derecho a disponer de él como si fuese un objeto.
Tenía una vida, si es que se le podía llamar vida, que se nutría de una única rutina: procurarse algún dinero y, con él, su vino diario. Casi podría afirmar que Carmelo conoció, en su paso por este planeta, un único lugar: Caseros; y una única calle: 3 de Febrero. Este fue su reducido mundo donde dio rienda suelta a sus alegrías y soportó sus desventuras (las más); hasta es probable que en este mismo lugar haya nacido.
Lo cierto es que Carmelo, siempre, siempre fue viejo, y no cualquier viejo: Carmelo fue “El viejo de Boca”. Lo de viejo, obviamente, le venía de su propio ser y lo de Boca de su más profundo sentir: Carmelo amaba los colores xeneises.
Por entonces, años’60, casi todos los comercios de la calle 3 de Febrero ostentaban magníficos toldos que permanecían enrollados por las noches, ocultos como gigantescos caracoles alrededor de un cilindro tan largo como el frente de cada local. Toldos que bien temprano, cada mañana, se desperezaban cadenciosamente, hasta quedar totalmente desplegados al ritmo de la manivela diestramente agitada por Carmelo.
Es que el modo que Carmelo tenía de solventar su etílica ingesta diaria (no se le conocieron habilidades masticatorias) era la misérrima paga que un grupo de comerciantes le efectuaba a cambio de su diaria labor. Todos los días, con lluvia o con sol, Carmelo se ponía la larga manivela sobre el hombro y caminaba las quince cuadras que, en línea recta, lo separaban de la estación Caseros.
Aproximadamente en la cuadra número diez, comenzaba su tarea que continuaba hasta el final del centro comercial, donde la calle 3 de Febrero se extingue contra las vías del ferrocarril. Una recorrida a las siete de la mañana, el regreso a las ocho y media, una siestita y, otra vez, la manivela sobre el final de la tarde. Quince cuadras de ida y quince de vuelta.
Se diría que Carmelo era una suerte de abanderado sin bandera, que cada mañana desplegaba las telas multicolores, para replegarlas por las noches. Abanderado puntual si lo hubo hasta que, crueles adolescentes (si se me permite la tautología), descubrimos que aquella pasión futbolera de Carmelo nos podía proporcionar un placer al que, a pesar de nuestros inexistentes patrimonios, podíamos acceder a nuestro antojo.
El juego consistía en aguardar el paso de Carmelo, convenientemente ocultos en la ochava de Cafferata y 3 de Febrero y, una vez que la espalda de nuestra víctima quedase a nuestra merced (lo más parecido a la alevosía), a coro gritar ¡¡¡Abajo Boca!!!.
El resultado era instantáneo: Carmelo, enardecido, giraba sobre sus talones y nos lanzaba todo tipo de insultos y amenazas. En esto no había espíritu de cuerpo, hasta los hinchas de Boca, denostábamos a nuestro amado club, con tal de disfrutar del colosal despliegue verbal de Carmelo. Ocurría que, como en todo barrio populoso, varios eran los grupos de niños y adolescentes que, en distintas esquinas se reunían para ver pasar la vida (por entonces se la podía ver pasar sin peligro) y cada uno de esos grupos se fue convirtiendo en una célula urbana dedicada a subvertir la rutina de Carmelo. No terminaba de hacer cien metros, Carmelo, que, aun retumbando en sus oídos la gritería a la que había dedicado diez minutos de insultos, que ya tenía que recargar su batería de improperios para repeler un nuevo embate de la barra de la esquina siguiente.
Más tarde, descubrimos que mayor efecto hacía el apelativo de “Comadreja” y alternábamos nuestros ataques de un modo u otro.
El problema que enfrentábamos para trazar nuestras estrategias era que, en tanto nuevos milicianos se iban incorporando a las filas de provocadores, se tornaban menos predecibles los horarios en que Carmelo aparecía. Muchas veces tuvimos que interrumpir abruptamente algún partido callejero para tomar raudamente nuestras posiciones y, a la primera señal, ser lo más certeros posible en nuestro ataque. “¡Abajo Boca!”, gritaba alguien desde una de las esquinas. Y cuando Carmelo orientaba sus insultos hacia el lugar de donde provenía la voz, desde la esquina opuesta lanzaba otro: “¡Comadreja!”. Y la andanada se reorientaba.
El duelo siempre fue leal y, con el tiempo, de la impecable dialéctica de atacante y atacado se fue pasando a la amistad. No hubo nunca lugar para el rencor. De algún modo, Carmelo, había quebrado la rutina, tenía una nueva razón para enfrentar las calles (en realidad, la calle 3 de Febrero), sólo que debió replantear sus horarios de partida y regreso, ya que estuvo a punto de subir los toldos por la mañana y bajarlos por las noches.
Casi sin darnos cuenta (en realidad, sin darnos cuenta para nada), nos fuimos viniendo adultos y la adultez nos llevó a replantearnos esa chiquilinada de gritarle cosas a Carmelo. Cualquiera que pasase por la esquina podía ver brillar las brasas de nuestros ‘fasos oficiales’ y nadie que se precie de hombre podía aprovecharse de alguien como Carmelo. Recuerdo aquella vez en que Carmelo venía lento, con su manivela al hombro. Su mirada, fija hacia la estación, apenas si dejaba entrever un leve desvío a nuestra esquina. Se venía preparando. Alguien dijo: ‘¡Viene Carmelo!’. Otro retrucó: ‘No lo jodan, pobre viejo… somos grandes’. Y sí, ya éramos grandes. O por lo menos, así nos sentíamos.
Carmelo, pasó, parecía más erguido… cuando había traspuesto unos diez metros de donde nosotros estábamos, se detuvo, giró y nos sonrió casi con tristeza. Alguno de nosotros ensayó un saludo: ‘Buenas tardes, Carmelo’. ‘Buenas, pibe’, respondió y, más despacio, menos erguido que hacía cinco minutos, siguió su destino de toldos.
De a uno, o todos juntos, ya no recuerdo, nos fuimos yendo del barrio. Nadie volvió a ver a Carmelo. Fue un día de julio o de agosto del setenta y pico, no recuerdo bien, cuando acurrucado en una vereda de la calle 3 de Febrero, Carmelo se murió.
Ya casi no había toldos en Caseros… ni pibes.
HUGO GALLARDO